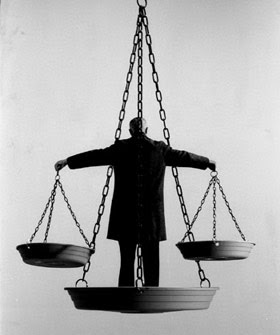Una de las
grandes conquistas de la sicología y de la novela moderna es que, según parece,
la realidad no es única ni granítica como si fuera un bloque de piedra. La
realidad es compleja y mágmática. Incluso algunos entendidos hablan de realidad
“líquida”. O sea, que las cosan son y no son al mismo tiempo. Todo es moldeable.
A mí me viene
muy bien al ser un escritor sin historia que no tiene nada que contar. Hace
tiempo me di cuenta de que carezco por completo de imaginación. No soy capaz de
ponerme en lugar de unos personajes y construir un melodrama que enganche
durante cientos de capítulos al lector. Sólo puedo hablar de nimiedades. Mi
vida es monótona y aburrida como la tarea de ir al supermercado de abajo cada
día. No he vivido aventuras amorosas frenéticas, no he gozado de experiencias
extravagantes ni me he embarcado tampoco en aventuras extremas que pudieran
servir para crear personajes atractivos.
Para mi desgracia, no tengo un mundo
interior exuberante ni tan siquiera me
gusta viajar. Es más, las pocas veces que he intentado hacer de mí un personaje
que contara su vida en una autobiografía ficticia, he fracasado
estrepitosamente. He sufrido mucho y durante tanto tiempo que a veces me he
preguntado, en medio de la desolación, a qué se debía esta persistencia mía en
querer ser escritor.
Por eso, en un
intento último y desesperado, me apunté al taller de escritura creativa que
imparte un escritor tan desconocido como yo, pero con mucha mayor experiencia.
Soy dolorosamente consciente de que, por muchos cursos a los que acuda, hay
algo que nunca me van a enseñar. El talento. Sé que el talento se tiene o no se
tiene, pero lo que yo buscaba era aprender alguna herramienta que me permitiera
engañarme a mí mismo con cierta consistencia.
La encontré el
día en que el escritor desconocido nos habló de las características de la
novela moderna y del concepto evanescente de la realidad. Habló, lo recuerdo
perfectamente, con cierto tono encomiástico.
Yo me limité a sentir
un gran alivio. La realidad magmática y la literatura líquida sonaron en mis
oídos a música celestial. Por lo visto, desde que la física de partículas
descubrió el concepto de antimateria, todo es materia literaria y nada lo es. O
sea, que estoy totalmente legitimado para ser un escritor sin una historia que
contar porque, aunque parezca contradictorio, no hay nada en la realidad, por
muy pedestre que sea, que no merezca ser contado. Los límites se han
difuminado. Ya no existen diferencias
entre lo principal y lo secundario, lo sublime y lo ínfimo. Incluso, a
lo que parece, las tradicionales barreras entre el escritor y el lector han
desaparecido, pues se puede ser a la vez un escritor pasivo y un lector activo.
A partir de
aquella bendita clase me liberé de todos mis traumas creativos y me puse a escribir
historias sin historia e irme por los cerros de Úbeda sin complejo de culpa.
Desde siempre había sido un escritor delicuescente sin haberme enterado. Sentí
de pronto que tenía que investigar en mí mismo para saber dónde estaban mis
fuentes.
No me costó gran
esfuerzo descubrir que, gracias a la miga de pan, estaba preparado desde mi más
tierna infancia para ser un escritor moderno, aunque mi infancia se desarrollara
en tiempos graníticos. La miga de pan me hizo ser un escritor de vanguardia a
la hora de comer.
En aquellos tiempos antiguos, uno no podía comer viendo la
televisión porque no había televisión. Tampoco existía el relajo de ahora en
que los niños mastican con la boca
abierta, apenas saben usar el cuchillo y el tenedor y se levantan de la mesa
cuando les viene en gana. Los padres son mucho más tolerantes y comprensivos.
Antes, los
padres eran poco tolerantes y bastante pedregosos. La hora de la comida era la
hora de la comida. Había que lavarse las manos y había que esperar a que la
madre repartiera para abalanzarse sobre el plato y después asistir con una
paciencia infinita a que todo el mundo hubiera acabado para levantarse.
Comer era
aburridísimo. Por eso recurrí muy pronto a desgajar la miga de un trozo de pan
y amasarla con discreción. La miga de pan jamás me decepcionó. Era sumisa y
obediente. Podía aplastarla y enrollarla hasta convertirla en un cigarrillo
finísimo. Podía hacer una pelota y después una flor para más tarde deshacerla y
meterle la uña hasta el fin. Todo lo soportaba, a todo se plegaba porque era
tierna y amable.
La maleabilidad
absoluta de la miga de pan, su ductilidad extrema para adquirir diversas formas
y después desaparecer volviéndose amorfa, hizo que me fuera acostumbrando a darle
vueltas y vueltas a una historia sin un objetivo concreto.
Bastaba entonces el
contacto suave de la miga de pan en mi mano para eliminar toda ansiedad en la
comida infinita. Basta ahora el tecleo incesante y su correspondiente
acumulación de grafías en la pantalla del ordenador para que todo tenga sentido. ¡Literatura pura,
escritura autorreferencial, sociedad líquida! ¡Benditas palabras que me
absolvieron para siempre de la culpa! ¡Por fin puedo ser un escritor infinito y
eternizarme en la escritura sin nada que contar!
Gracias a este
descubrimiento fundamental en mi vida, volví a recuperar la miga de pan de la
mesa de mis padres y a usarla de nuevo. Hoy la miga de pan es mi compañera más
fiel cuando tengo que compartir mesa y mantel con gente casi desconocida, que
sólo emite tópicos, como suele ocurrir en las invariables cenas de final de
curso de los talleres municipales donde mi mujer enseña a pintar.
Los tópicos son
muy necesarios en las conversaciones convencionales por las que transita la gente
con una facilidad pasmosa. Son gente que dice que todo el mundo tiene su
opinión y que hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Mi capacidad
para aguantar este tipo de conversaciones tiene un límite. Por eso siempre
agarro una miga de pan al comenzar el ágape y la voy amasando con lentitud y
ternura hasta que me levanto de la mesa y suelto los tópicos propios de la
despedida.
La miga de pan
calma mis instintos asesinos cuando algún comensal se excede en la emisión de
lugares comunes. Si no estuviera en mi mano la miga salvadora, podría
levantarme con la rapidez de un tigre y meterle la servilleta en la boca o
rodear su cuello y apretar hasta el fin. También podría emborracharme como un
perro con el efecto seguro de que al día siguiente no podría armar ni una
frase. Juntar en un mismo día la resaca de alcohol y la impotencia para
escribir, sería infligirme a mí mismo un castigo excesivo por tener con mi
esposa la cortesía de acompañarla. Es mucho mejor, sin duda, tener la miga de
pan haciendo de superconductor de mis instintos asesinos para que los envíe a
través de la pata de la mesa al suelo y allí se licúen.
A veces la miga
de pan de la cena me sirve de desayuno para la escritura del día siguiente,
como me está sucediendo ahora en que aún conservo el malestar producido por
haber compartido mesa con el escritor desconocido y algunos de sus alumnos más
zafios y cómplices. Estoy a acostumbrado a sus pullas. Someterme a la crítica
del escritor desconocido y su jauría de lobos hambrienta forma parte de la
factura que tengo que pagar para fortalecer mi alma.
A veces, como
ejemplo de lo que no hay que hacer, el escritor desconocido clava algún párrafo
mío en la pizarra y se lo ofrece magnánimo a la jauría para que lo devore. Yo,
mientras tanto, permanezco en mi sitio callado como una esfinge, saco la miga
de pan como sustituta de la metralleta y la amaso con todo el amor del mundo.
Estoy completamente seguro que la miga de pan me ayudará esta mañana sin resaca
a contar, una vez más, una historia sin historia.